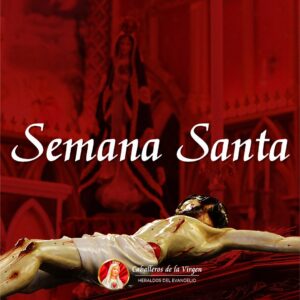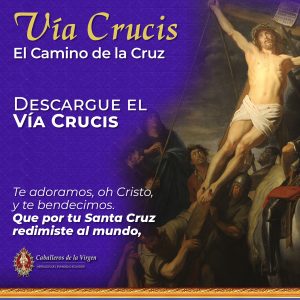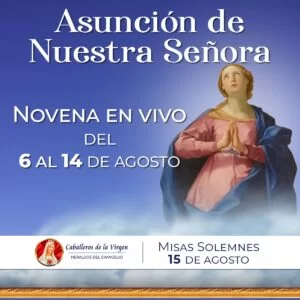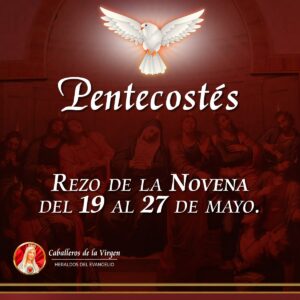Cuántas veces somos movidos por un ímpetu de entusiasmo, de buenos deseos y propósitos, y no sabemos explicar de dónde proceden. En otras ocasiones, por el contrario, nos sentimos ácidos o desanimados y, de pronto —sin ninguna acción de nuestra parte—, nos invade una profunda consolación. En ambas circunstancias, tales impulsos interiores proceden del Espíritu Santo, que actúa sobre nuestras almas como otrora sobre los Apóstoles, predisponiéndonos a la práctica del bien y haciéndonos capaces, por el poder de su fuerza transformadora, de alcanzar incluso la heroicidad.
En el Espíritu Santo nos hacemos divinos.

Son conocidas las palabras de Tertuliano: “O testimonium animæ naturaliter christianæ (¡Oh testimonio del alma, que es naturalmente cristiana!) 1”, las cuales expresan una gran verdad, ya que cada alma ha sido creada en función de Jesucristo. Sin embargo, antes de recibir las aguas regeneradoras del Bautismo, sin poseer la vida divina, de su naturaleza manchada por la culpa original brotan el egoísmo, el exclusivo cuidado consigo mismo y una desmedida preocupación por sus intereses, de donde dimanan las amargas experiencias que nos proporciona la convivencia humana, en el transcurso de nuestros años.
Por lo tanto, es preciso que el hombre “nazca de agua y de Espíritu” (Jn 3, 5). Lleno de fe, esperanza y caridad, adquiere una profunda comprensión de los panoramas sobrenaturales, que se refleja después en el empeño de hacer el bien y de entregarse, si fuera necesario, a un verdadero holocausto en favor de los demás. Así es la vida de la gracia, mantenida, desarrollada y robustecida por la acción del Espíritu Paráclito. En ese sentido, dice San Agustín: “El Dios Amor es el Espíritu Santo. Cuando este Espíritu, Dios de Dios, se da al hombre, le inflama en amor de Dios y del prójimo, pues Él es amor”.2
¿Cómo se verifica esa participación en la vida divina?
¿Cómo se verifica esa participación en la vida divina? En el Hombre Dios, modelo supremo de toda la Creación, el Verbo sirve de soporte —del griego ὑπόστασις (hipóstasis)— para la unión de la naturaleza humana con la divina. Algo semejante y misterioso se opera en nuestro interior, por la acción de la gracia santificante recibida en el Bautismo: guardando las debidas proporciones, el papel que desempeña la segunda Persona de la Santísima Trinidad en Jesús lo ejerce en nosotros la tercera Persona, haciéndonos partícipes de la vida increada de Dios y pertenecientes al Cuerpo Místico de Cristo.
Adoptados como hijos de Dios.
Entonces podemos afirmar que por el Bautismo pasamos a formar parte de la familia divina. Mientras que Jesucristo, en lo que respecta a su origen es el Unigénito de Dios, engendrado por el Padre desde toda la eternidad, nosotros, aunque no fuimos engendrados en la Trinidad, por la gracia nos convertimos en hijos de Dios por adopción.
Para facilitar la comprensión de tan elevada verdad, analicemos, por ejemplo, la diferencia que existe entre ser adoptado por alguien de condición modesta o por una persona acomodada.
Sin duda, si nos dieran a elegir, la gran mayoría de las personas optaría por la segunda posibilidad, pues significaría un aumento de proyección social y una herencia mucho mayor. Ahora bien, ser recibido por Dios como hijo es algo infinitamente más que conquistar cualquier dignidad o poseer bienes materiales. Esta adopción sobrenatural no se efectúa a la manera humana, registrada en una notaría: mientras que los padres no pueden dar su vida biológica a sus hijos adoptivos, Dios, por el contrario, nos confiere una participación física y formal en su propia vida.
A diferencia de lo que ocurre con el vestuario, que varía de acuerdo con los gustos y las ocupaciones de cada uno, cambiando la apariencia exterior de la persona, pero sin alterar su organismo, la gracia ennoblece el interior, revistiendo nuestra alma y configurándonos con Cristo, conforme las palabras del Apóstol: “Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí” (Ga. 2, 20)
Revista Heraldos del Evangelio nº 118, Mayo de 2013; pp.13-14
Notas:
1- TERTULIANO. Apologeticum XVII: ML 1, 377.
2– SAN AGUSTÍN. De Trinitate. L. XV, c. 17, n.o 31. In: Obras. 3.a ed. Madrid: BAC, 1968, v. V, p. 716.