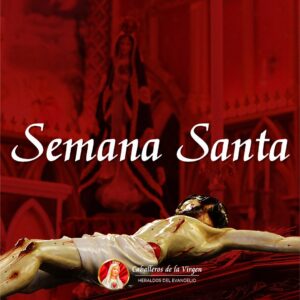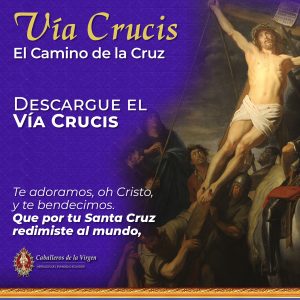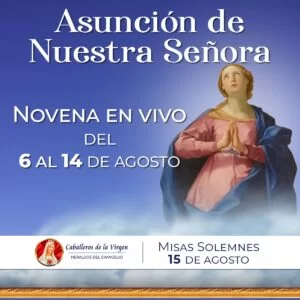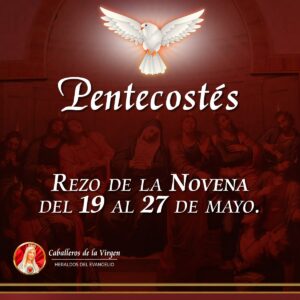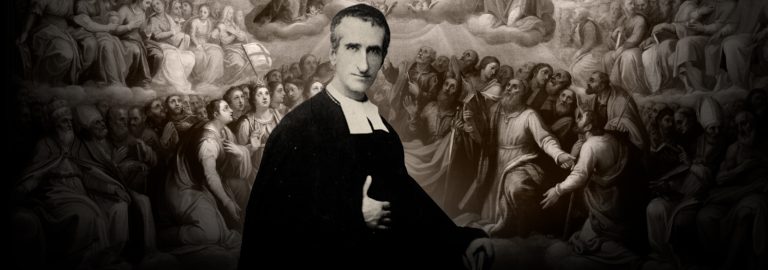La compasión de Doña Lucilia por aquellos a quienes veía sufrir era llena de afecto y respeto, sin nunca esperar retribución de parte de sus beneficiados, verdadero reflejo de la misericordia del Sagrado Corazón.
A continuación palabras del Plinio Correa de Oliveira:
Con respecto a mi madre, Doña Lucilia, he dicho varias veces que ella no era más que un ama de casa con una cultura afrancesada, y ligeramente inglesa, de las señoras de buena familia de su tiempo. Ella poseía esa cultura suficientemente, aunque no se destacaba por su inteligencia.
Doña Lucilia - Finura de percepción.
Me llamaba mucho la atención que en cierto sentido ella se mostraba excepcionalmente inteligente, y era una forma de inteligencia ligada a la compasión y a la ayuda. Es decir, ella tenía una noción muy clara de todo lo que pudiese contundir o hacer sufrir a cualquier persona. Ella se daba cuenta inmediatamente.
Era una primera pregunta o una primera mirada – una mirada delicada – que ella ponía sobre la persona. El punto de partida era lo que la persona sufría. Dado que toda criatura humana sufre, ella procuraba ver cuál era el punto dolorido, el lado por donde la persona sufría, etc., y tomaba un cuidado extraordinario para no tener – ni de lejos – una distracción, una referencia en la conversación o cualquier cosa que pudiese hacer sufrir a esa persona de alguna forma, siendo en eso de una penetración y de una delicadeza verdaderamente notable.
Pero Doña Lucilia también entendía muy bien – esto es una obra prima de psicología – dada la persona y las circunstancias, lo que debería hacer para ayudar y cuál era la forma de compasión que debería manifestar para atender esa forma de sufrimiento. En eso ella era muy fina de percepción y muy delicada al brindar su compasión. Porque la compasión se expresaba mucho más por la mirada y por las maneras que por lo que ella decía.
Discreción llena de afecto.
Era casi imposible que ella procurase desvendar el santuario del sufrimiento de cada uno con palabras indiscretas, que la introdujesen en una intimidad que la persona, a veces legítimamente, no quería dar, a veces por amor propio o por mil razones.
Pero en el modo de tratar y de agradar, de tal forma ella realzaba tan discretamente lo que veía de bueno, de honroso en la persona, que ésta se sentía envuelta por su afecto, pero no se sentía para nada solicitada o penetrada, ni invadida por una conmiseración inoportuna. Ella revelaba en eso mucho tacto. Era un modo aristocrático de tener pena.
Sin embargo, dejaba entender a la persona y a todo el mundo con quien trataba, que si quisiesen usar su bondad ella era una puerta que se abriría, pero nunca se abriría y llamaría a alguien hacia adentro. Eso no. A veces eso aparecía en términos explícitos cuando se trataba de tomar la defensa de alguien que a ella le parecía ser objeto de un ataque demasiado cargado, o que no se tomaba en cuenta algún atenuante que la persona tenía.
Por ejemplo, ella tenía un hijo muy categórico, y ese hijo no hacía ceremonia cuando salía lanza en ristre. Ella a veces oía y decía:
– ¡Pobrecito!
Un «pobrecito» que me hacía sentir en qué aquel hombre era un sufridor. «¡Pobrecito!… Tampoco es para tanto…». Casi como quien pedía compasión para ella personalmente.
– Filhão1, ¿no notaste que él tiene tal cualidad?
– Pero, mi bien, mãezinha2 – de acuerdo al momento -, ¿Ud. no nota que, si uno va a ver, eso da en liberalismo?
Ella decía:
– No, piensa lo que quieras, lo que sea la verdad, pero pon la verdad entera, pon también las cualidades.
Naturalmente, eso me impresionaba de un modo muy favorable, no necesito ni decir. Es absolutamente obvio. Y si sucedía que en una situación crítica u otra cualquiera, ella tuviese que aproximarse y hablar con la persona, ella hablaba como quien entra en la punta de los pies en el santuario de la desventura de la persona. Ella trataba en un crescendo gradual y sondeando el terreno, de tal forma que la persona, si quisiese, del modo más fácil del mundo, le haría entender que prefería que no entrase. Ella también cerraba el caso y estaba acabado.
Trato bondadoso y sin ilusiones.
No piensen con eso que ella apenas veía el lado positivo de las personas. No. Ella no sólo veía muy bien las amarguras y las cosas duras que tiene la vida, sino que nos prevenía para estar prontos para eso. Naturalmente, todo era visto según la experiencia de la vida de una señora que vive en el hogar.
Ella nunca fue lo que en mi tiempo de joven llamaban mujer paraíba: una mujer feminista que sale de la casa, toma ciertas actitudes, conoce la vida de los hombres, hace negocios y cosas de ese género. Ella era de un modo que era preciso haber conocido.
Yo doy un ejemplo que ella contó más de una vez. Mi abuelo tenía una oficina de abogacía, y, entre otros clientes, tenía a una viuda rica y sin hijos. Ella tenía una casa muy buena, grande, con jardines, criadas, etc., pero era una persona muy aburrida.
Mi abuelo tenía pena de esa señora, porque ella tenía buena salud, tenía todo para hacer una vida feliz, pero vivía en una especie de aislamiento por causa de su mal genio. Era una señora de buenas costumbres, pero, por otra parte, era de un trato muy censurable.
Aconteció que un día ella se enfermó de repente y le escribió una carta a mi abuelo, contándole eso y pidiendo si podía conseguirle una criada, algo así, un favor de esa clase. Mi abuelo procuró a mi madre y le dijo:
– Tu madre no está en condiciones de dirigir nuestra casa con tanto movimiento y menos aún para cuidar a esa señora. Es una obligación de caridad nuestra recibirla y tratarla. Aquí hay tal cuarto – un cuarto de huéspedes -; voy a traerla aquí y tú la vas a tratar. Quiero que esa señora salga de nuestra casa encantada con tu caridad.
Mi madre, con pena de esa señora y para agradar a mi padre, aceptó. Mi abuelo quedó tranquilo. Poco después llegó esa señora, mi madre la recibió con mil caricias, la acompañó hasta el cuarto, la trató como mejor no se la podría tratar.
Una hermana de mi madre, seis años más joven pero ya francamente con edad para ayudar, trataba a esa señora con la «punta de los dedos». Entraba en el cuarto una o dos veces al día, cuando ya estaba lista para salir a la calle:
– ¡Ah!, no quise salir a la calle sin saber cómo está Ud. ¿Ya está mejor, no? Conserve el optimismo, que todo saldrá bien.
Lo que equivale a decir al enfermo «no moleste» o «no se queje». Eso una vez o dos por día y se acabó. Y mi madre le decía a su hermana:
– Tú no puedes hacer eso. ¿No ves que papá no quiere eso? Además, pobrecita…
Mi tía decía:
– Vas a ver, estás haciendo por ella absurdos de dedicación sin ningún propósito, y cuando ella salga de aquí, si no sale en un féretro, sino viva, me va a agradecer a mí.
Mi madre ponía en duda que la cosa llegase a ese punto, porque la diferencia de trato era fabulosa. Pero, ¡dicho y hecho!
La señora se sanó y se preparó para volver a su casa. Había varias personas reunidas para despedirse de ella y entre otras estaba esa tía mía. La señora dijo al verla:
– ¡Ven acá! ¡Ah!, tú que fuiste mi ángel durante todo este período… ¡Esa es la maldad humana! De nada vale discutir, ni indagar. ¡Es hasta repugnante, eh! Y le dio un regalo…

A mi madre apenas le dijo «gracias». Mi madre no lo decía, pero mientras ella nunca fue bonita, su hermana era muy bonita, en la línea en que mi abuela era bonita y fascinaba. Por lo tanto, cualquier pequeño agrado de mi tía brillaba, y las dedicaciones sin nombre de mi madre, esa señora las tomaba así. En ese punto también está la maldad humana.
Mi madre me contaba eso y una vez me lo contó en presencia de esa tía mía, que acompañó con atención, riéndose en algunos pasajes, y al final dijo que había sido exactamente lo que ella contaba.
Afecto que no esperaba retribución.
La moraleja del caso es que, si yo no hubiese sido formado así, por las faltas de retribución que recibo me volvería un hombre malo, y ella no quería eso. Ella quería que yo fuese bueno como ella lo era, y como consideraba que lo era su padre.
De hecho, mi abuelo tenía gestos como esos, de magnanimidad, de desconcertar. Ella contó varios. En ese punto la formación del padre sobre ella fue muy, muy eficaz. De ahí viene ese afecto que, a propósito, es necesario decir que las tres hijas tenían por el padre, un afecto que no las vi tener por nadie, y no vi que ninguna hija tuviese con su padre. No vi. Era una cosa sin igual. Querían mucho a su madre, la respetaban, pero la veneración era para con su padre.
Mi madre fue quien me formó en ese sentido. No estoy analizando si correspondí o no a la gracia de esa formación. Pero de ese modo casero ella me dio una filosofía. Ella no hablaba del pecado original ni nada de eso, pero contaba ese caso y quedaba entendido.
Una persona que saca esa conclusión de un pequeño hecho como ese, ve mucho más que lo que el común de las señoras ve a ese respecto y manifiesta allí una lucidez de vista, una penetración, un discernimiento – no me atrevo hablar de discernimiento de los espíritus -, de las psicologías y de las mentalidades muy grande. Lo cual es realmente muy bonito.
Si fuese necesario ella haría todo de nuevo, aun sabiendo que el resultado sería ese, pero aprovechando la experiencia de la última vez para preparar formas de servir mejor. ¡No se arrepentiría! Porque ella no lo hacía para recibir una retribución, sino para ser buena. En el fondo está Nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús.
Aquella frase del Corazón de Jesús a Santa Margarita María corresponde muy bien a eso: «He aquí el Corazón que tanto amó a los hombres y por ellos fue tan poco amado». Toda actitud de Nuestro Señor durante la Pasión fue eso. A propósito, es uno de los trazos por los cuales se doblan las rodillas ante Él, ¿no? Porque llevó esa perfección moral hasta un grado inimaginable. Por ejemplo, Longinos, que perforó con la lanza su costado y salió un agua que curó a ese soldado de una especie de semi-ceguera. Es decir, eso es Nuestro Señor Jesucristo por entero.
Así habría otros casos de ella para contar, ¡muchas cosas de ese género! Pero muchas, que ella sabía arreglar, mover, calmar; ¡muchas, muchas, muchas!.
Autor : Plinio Correa de Oliveira (Extraído de conferencia de 9/8/1986)